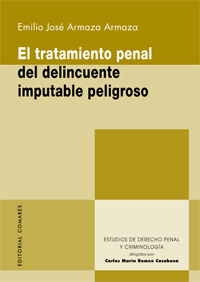
Emilio José Armaza Armaza
http://www.tirant.com/libreria/libro/el-tratamiento-penal-del-delincuente-imputable-peligroso-9788490450871
328 págs. / Rústica / Castellano / Libro
ISBN13:9788490450871
La publicación de «El tratamiento penal del delincuente imputable peligroso» es el resultado del estudio de investigación doctoral que emprendió el Dr. Emilio José Armaza Armaza bajo mi dirección académica. Y se produce muy oportunamente, por varios motivos, que voy a mencionar muy brevemente, pues nos va a facilitar establecer el contexto en el que se desarrolla este estudio.
En primer lugar, es oportuno desde el punto de vista doctrinal, pues llevamos algo más de una década asistiendo a un debate transnacional sobre cuáles habrán de ser las respuestas más adecuadas frente a un supuesto aumento de una criminalidad especialmente grave, respecto a la cual se desconfía que la pena pueda ser una respuesta suficiente, incluso aunque se introduzcan en la legislación penal las más graves, como la cadena perpetua, conocida hoy como prisión permanente revisable. Junto al arquetípico delincuente habitual se pone ahora especialmente el énfasis en el delincuente sexual violento, el terrorista transnacional antisistema, el homicida o asesino en serie, como si se hubieran instalado de repente en masa en nuestras calles; eso sí, aquél y éstos se meten en el mismo saco, añadiendo además a esos locos de una supuestamente extrema agresividad, que dan lugar en la ciudadanía a un sentimiento de inseguridad inabarcable, se dice. Son realidades de nuestra sociedad de hoy a las que ésta deberá dar una respuesta, es cierto, pero salvo el terrorismo internacional surge la inquietante duda de si son fenómenos realmente nuevos o al menos se muestran con una sobrepresencia en nuestra sociedad actual; o tal vez lo vemos todo ahora a través del foco de los medios de comunicación social, que lo magnifican todo. De todos modos, a diferencia de las valoraciones efectuadas respecto del tratamiento penal de los delincuentes semiimputables o inimputables, la doctrina española no se ha pronunciado de forma unánime al evaluar la viabilidad dogmática y la conveniencia político-criminal de la adopción del un sistema que permita imponer medidas de seguridad a personas, portadoras de peligrosidad criminal, plenamente imputables. Como después diré, el Dr. Armaza apunta argumentos sobre lo que realmente está sucediendo, al menos en nuestro país, aclaración imprescindible antes de tomar cualquier decisión de política criminal.
Otro aspecto muy significativo, y habrá que esperar a ver el efecto expansivo que pudiera tener en otros países del entorno, es la perplejidad y finalmente reacción de los poderes públicos alemanes frente a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dio en la línea de flotación de la legislación alemana sobre la aplicación de la custodia de seguridad, pues entendió que era contraria al Convenio Europeo sobre Derechos humanos y libertades fundamentales, como podrá ver el lector más extensamente en esta obra. Las posiciones posteriores del Tribunal Supremo Federal alemán y de los Tribunales Regionales Superiores de este país ante esta sentencia han sido divergentes. Ello provocó una nueva intervención del legislador en 2010. En 2011 el Tribunal Constitucional alemán vuelve a pronunciarse con una polémica e importante sentencia que parece volver algo a terrenos más propicios para la seguridad jurídica y la proporcionalidad de la reacción preventiva a través de la custodia de seguridad. En ella declara que toda la regulación de la custodia de seguridad es contraria a la Ley Fundamental alemana, en concreto, al derecho fundamental a la libertad (art. 2.2 inciso 2.°, y art. 104.1, inciso 1.° de la LF). Y ello porque entiende que el mandato constitucional de separación entre la ejecución de la pena y la ejecución de una custodia de seguridad no está garantizada de modo suficiente («principio de distancia»: Abstandsgebot, que es un principio «esencial» para el TC alemán). La importancia que proporciona este concepto para la materialización del derecho fundamental a la libertad del custodiado radica en su exigencia de que una ley no debe ceder las cuestiones importantes de la configuración de la custodia de seguridad al poder ejecutivo o al judicial, sino que ella misma debe dejar claras esas materias. La sentencia no concluye con que el régimen legal sobre la custodia de seguridad sea nulo por ser inconstitucional (lo que comportaría la liberación de todos los delincuentes sometidos a tal régimen), sino que debe revisarse caso por caso a la luz del principio de proporcionalidad, y obliga al legislador a establecer una nueva regulación.
ÍNDICE DE ABREVIATURAS
PRÓLOGO
NOTA PRELIMINAR
INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS CIENTÍFICOS DE LA OBRA
CAPÍTULO I
EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE IMPUTABLE PELIGROSO
EN LOS DISCURSOS PENALES Y CRIMINOLÓGICOS
I. EL DELINCUENTE PELIGROSO EN EL DERECHO PENAL PREMODERNO
I.1. La eliminación de los incurables en la Edad Antigua
I.2. El precedente de la estructura discursiva de las emergencias en el medioevo
II. EL DELINCUENTE IMPUTABLE PELIGROSO EN LOS DISCURSOS PENALES MO?DERNOS
II.1. Las medidas administrativas y policiales de la ilustración
II.2. El discurso penal del positivismo y su legado en relación con el delincuente imputable peligroso
CAPÍTULO II
LA PRESIÓN MEDIÁTICA, SOCIAL Y POLÍTICA
Y EL RETORNO A LA INOCUIZACIÓN
I. PRESIÓN SOBRE EL DERECHO PENAL: LA INFLUENCIA DE LA ALARMA SOCIAL EN LA POLÍTICA CRIMINAL
I.1. La estructura discursiva de las emergencias en el siglo XXI
I.1.1. La presión mediática
I.1.2. La presión social
I.1.3. La presión política
I.2. La influencia de la presión (mediática, social y política) en la política criminal contemporánea: La legitimación de la inocuización del delincuente imputable peligroso
I.2.1. La exacerbación de la custodia de seguridad
I.2.2. De los registros de delincuentes sexuales a las medidas humillantes
I.2.3. El control telemático
I.3. Las paradojas de los índices reales de criminalidad: El caso español
II. SOBRE LA FUNCIÓN (Y DISFUNCIÓN) DEL DERECHO PENAL
CAPÍTULO III
EL SUJETO PELIGROSO
I. SOBRE LOS «SUJETOS PELIGROSOS»
I.1. Inimputables
I.1.1. Aspectos generales
I.1.2. Evaluación de la imputabilidad
I.1.3. Consecuencias de la declaración de inimputabilidad
I.2. El caso de la imputabilidad disminuida
II. Los sujetos imputables peligrosos
II.1. Concepto
II.2. Características
II.2.1. Imputabilidad
II.2.2. Peligrosidad
II.3. Distinción con otras categorías de delincuentes
II.3.1. El delincuente habitual
II.3.2. Reincidentes
III. La peligrosidad criminal como presupuesto de la intervención penal
III.1. Concepto
III.2. Origen y evolución de la noción de peligrosidad
III.3. La peligrosidad como cualidad: Aclaración de conceptos entre la peligrosidad criminal, el estado peligroso y la temibilidad
III.3.1. Estado peligroso
III.3.2. Temibilidad
III.4. Clases de peligrosidad
III.4.1. Según el presupuesto de la misma: Peligrosidad predelictual y postdelictual
III.4.2. Según la naturaleza del daño esperado: Peligrosidad social y peligrosidad criminal
III.5. El juicio de peligrosidad
III.5.1. Etapas
III.5.1.1. Diagnóstico de peligrosidad
III.5.1.2. Prognosis criminal
III.5.1.2.1. El método intuitivo
III.5.1.2.2. El método científico o experimental
a. El peritaje psicológico/psiquiátrico de la peligrosidad criminal
b. El informe pericial sobre la peligrosidad criminal
III.5.1.2.3. El método estadístico
III.5.2. El desarrollo de los instrumentos de valoración de la peligrosidad criminal
III.5.3. Estado actual y perspectivas de futuro de los instrumentos de evaluación de la peligrosidad criminal
III.5.4. Los instrumentos actualmente disponibles para la valoración de la peligrosidad criminal
III.5.4.1. Herramientas utilizadas en España
III.5.4.2. Herramientas actuariales
III.5.4.2.1. Guía para la evaluación del riesgo de violencia (VRAG)
III.5.4.2.2. Guía para la evaluación del riesgo en agresores sexuales (SORAG)
III.5.4.2.3. Evaluación rápida del riesgo de recaída en el delito sexual (RRASOR)
III.5.4.2.4. Guía Static 99
III.5.4.2.5. El «Árbol de clasificación iterativa» (ICT)
III.5.4.3. Herramientas clínicas estructuradas
III.5.4.3.1. Escala revisada de evaluación de psicopatías (PCL-R)
III.5.4.3.2. Esquema de evaluación del riesgo de violencia (HCR-20)
III.5.4.4. Otras herramientas
III.5.4.4.1. Escala de valoración de la reincidencia en la violencia sexual - 20 (SVR-20)
III.5.4.4.2. Herramienta de cribado de agresores sexuales de Minnesota (MnSOST)
III.5.4.4.3. Evaluación del riesgo estructurada (SRA)
III.5.4.4.4. Inventario de personalidad multifásico de Minnesota - 2 (MMPI-2)
III.5.4.4.5. Sistemas de Megargee y Bohn Kalichman para la clasificación de delincuentes
CAPÍTULO IV
EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE IMPUTABLE PELIGROSO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO-PENAL ESPAÑOL
I. RESPUESTAS PENALES PARA SUJETOS PELIGROSOS INIMPUTABLES O SEMIIMPUTABLES: LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
II. RESPUESTAS PENALES PARA SUJETOS IMPUTABLES PELIGROSOS
II.1. El tratamiento de los sujetos peligrosos en la historia del ordenamiento jurídico español
II.2. Respuestas penales para sujetos imputables peligrosos en el Código Penal de 1995
II.2.1. Respuestas penales articuladas en la formulación original del Código Penal
II.2.1.1. La agravante de reincidencia. Remisión
II.2.1.2. Imposibilidad de aplicación de ciertos beneficios penales. Remisión
II.2.2. Respuestas penales introducidas por la reforma del Código Penal en el 2010: La introducción del sistema dualista de consecuencias jurídicas del delito para el delincuente imputable peligroso
II.2.3. Previsiones de reforma: El Anteproyecto (de 2012) de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
II.2.4. La modificación (de 2013) del Anteproyecto de reforma del Código Penal
CAPÍTULO V
CONSIDERACIONES GENERALES
EN TORNO A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO
I. BREVES CONSIDERACIONES PARA LA AFINACIÓN DE LOS CRITERIOS RELACIONADOS CON EL FUNDAMENTO Y FINES DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO
I.1. La pena
I.2. Las medidas de seguridad y reinserción social
II. POSIBLES INCOMPATIBILIDADES ENTRE LAS DIVERSAS RESPUESTAS PROPUESTAS PARA EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE IMPUTABLE PELIGROSO CON ALGUNOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL
II.1. Principio de proporcionalidad
II.1.1. El principio de proporcionalidad y la pena
II.1.2. El principio de proporcionalidad y las medidas de seguridad
II.2. Derecho penal de autor
II.2.1. Riesgos de aplicación de las directrices del Derecho penal de autor al delincuente imputable peligroso
II.2.2. Derecho penal de autor y Derecho penal del enemigo
II.3. Principio de ne bis in idem
II.4. Reflexiones finales
CAPÍTULO VI
ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS RESPUESTAS ACTUALES MÁS CONTROVERTIDAS
ESTABLECIDAS PARA EL TRATAMIENTO PENAL
DEL DELINCUENTE IMPUTABLE PRELIGROSO
I. INTRODUCCIÓN: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO LÍMITE DE LA INTERVENCIÓN PENAL
I.1. Derecho a la integridad física y moral
I.2. Derecho a la intimidad
I.3. Derecho a la libertad ambulatoria
1.4. La prohibición de la imposición de tratos crueles inhumanos y degradantes como una concreción de la vulneración de la dignidad humana
II. PENAS Y ALGUNOS EFECTOS ESPECIALES EN LAS MISMAS
II.1. El recurso a determinadas penas para combatir la criminalidad del delincuente imputable peligroso: su viabilidad constitucional y político criminal
II.2. La introducción de la pena de prisión permanente revisable en el Anteproyecto de reforma del Código Penal de 2012-2013
II.2.1. Supuestos de aplicación
II.2.2. Justificación y fundamento: ¿Culpabilidad vs Peligrosidad?
II.2.3. Régimen de cumplimiento y revisión
II.2.4. Viabilidad constitucional y político-criminal de la imposición de esta pena
II.3. El endurecimiento de la duración y del cumplimiento de la pena
II.3.1. La agravante de reincidencia
II.3.2. Imposibilidad de aplicación de ciertos beneficios penales
II.3.2.1. Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad
II.3.2.2. Imposibilidad de la sustitución de las penas privativas de libertad
II.3.2.3. Imposibilidad de la concesión del beneficio de la libertad condicional
II.3.3. Viabilidad constitucional y político-criminal del recurso al endurecimiento de la duración y del cumplimiento de la pena
III. EL RECURSO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE LA PELIGROSIDAD CRIMINAL DEL DELINCUENTE IMPUTABLE
III.1. Custodia de seguridad
III.1.1. La custodia de seguridad: Pasado y presente
III.1.1.1. Origen de la medida
III.1.1.2. Aproximación conceptual
III.1.1.3. Funcionamiento
III.1.2. La aplicación de la custodia de seguridad como parte del tratamiento penal del delincuente imputable peligroso
III.1.3. Viabilidad constitucional y político-criminal de la aplicación de la medida
III.1.4. La introducción de la custodia de seguridad en el Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2012
III.1.4.1. Supuestos de aplicación
III.1.4.2. Régimen de cumplimiento y revisión
III.1.4.3. Observaciones críticas respecto de su sistema de aplicación y cumplimiento
III.2. Libertad vigilada
III.2.1. Nuevos enfoques y experiencias en relación con la libertad vigilada
III.2.2. Análisis específico de la introducción de la medida de libertad vigilada en el ordenamiento jurídico español
III.2.2.1. Un nuevo presupuesto para la imposición de una medida de seguridad y reinserción social no privativa de libertad
III.2.2.2. Definición de la medida de seguridad de libertad vigilada
III.2.2.3. El contenido de la medida
III.2.2.3.1. Prohibiciones y obligaciones que tienden a controlar la libertad del condenado
III.2.2.3.2. Prohibiciones y obligaciones que tienden a proteger a la (potencial) víctima
III.2.2.4. La cuestión de la obligación de seguir un tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico periódico
III.2.2.5. Incumplimiento
III.2.3. La ampliación del ámbito de aplicación de la libertad vigilada en el Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2012
III.2.3.1. Requisitos para la aplicación de la libertad vigilada
III.2.3.2. Supuestos de ejecución de la medida de seguridad de libertad vigilada
III.2.3.3. Obligaciones y condiciones derivadas de la imposición de la libertad vigilada
III.2.3.4. Régimen de cumplimiento y revisión
III.2.4. Control telemático
III.2.4.1. El control telemático: Pasado y presente
III.2.4.1.1. Origen del seguimiento telemático
III.2.4.1.2. Aproximación conceptual
III.2.4.1.3. Funcionamiento y tecnología utilizada para el control telemático de ubicación
III.2.4.2. La aplicación del control telemático al delincuente imputable peligroso
III.2.4.3. Viabilidad constitucional y político-criminal de la aplicación del control telemático a los delincuentes imputables peligrosos
III.2.4.4. Consideraciones específicas en relación con los problemas ético-jurídicos derivados del posible uso del control telemático desarrollado mediante la implantación del indicador en el interior del cuerpo del condenado
III.3. Los registros especiales y la notificación a la comunidad
III.3.1. Los registros especiales y la notificación a la comunidad: Pasado y presente
III.3.1.1. Origen de la medida
III.3.1.2. Aproximación conceptual
III.3.1.3. Funcionamiento
III.3.2. Los registros especiales y la notificación a la comunidad como parte del tratamiento penal del delincuente imputable peligroso
III.3.3. Viabilidad constitucional y político-criminal de la aplicación de la medida
III.4. Castración química
III.4.1. Castración química: Pasado y presente
III.4.1.1. Origen de la castración química
III.4.1.2. Aproximación conceptual
III.4.1.3. Procedimiento utilizado
III.4.2. La castración química como parte del tratamiento penal del delincuente imputable peligroso
III.4.3. Viabilidad constitucional y político-criminal de la aplicación de la medida
III.5. Psicocirugía
III.5.1. Psicocirugía: Pasado y presente
III.5.1.1. Origen de la psicocirugía
III.5.1.2. Aproximación conceptual
III.5.1.3. Procedimientos quirúrgicos utilizados
III.5.1.3.1. Cingulotomía
III.5.1.3.2. Tractotomía subcaudada
III.5.1.3.3. Leucotomía límbica
III.5.1.3.4. Capsulotomía anterior
III.5.1.3.5. Hipotalamotomía posteromedial
III.5.1.3.6. Neuromodulación eléctrica o química
III.5.2. La psicocirugía como parte del tratamiento penal del delincuente imputable peligroso
III.5.3. Viabilidad constitucional y político-criminal de la aplicación de la medida
CAPÍTULO VII
PROPUESTA PARA EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE
IMPUTABLE PELIGROSO EN DERECHO ESPAÑOL
I. EN BUSCA DE LA RESPUESTA MENOS LESIVA PARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS SUJETOS PELIGROSOS Y MÁS EFICAZ EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES PENALMENTE TUTELADOS
II. POSIBILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN ESPAÑA
III. LAS GARANTÍAS A TENER EN CUENTA ANTE LA MATERIALIZACIÓN DE UNA POLÍTICA TERAPÉUTICA O INOCUIZADORA
III.1. Personal cualificado para realizar el juicio de pronóstico de peligrosidad
III.2. Revisión periódica del pronóstico
III.3. Límites a la privación de libertad
IV. RECAPITULACIÓN Y REFLEXIONES CONCLUSIVAS
BIBLIOGRAFÍA - See more at: http://www.tirant.com/libreria/libro/el-tratamiento-penal-del-delincuente-imputable-peligroso-9788490450871#sthash.wQxct97m.dpuf












